¿Qué es una Constitución? 2/7
Podemos definir una Constitución, con mayúscula, como un constructo jurídico-político en forma de norma máxima emanada de un pueblo que se identifica a sí mismo como poder constituyente; esto es, como poder generador de un marco de relaciones, derechos y deberes sociales diferenciado ante el resto del mundo. En este sentido resulta sumamente esclarecedora la Introducción de la Constitución estadounidense de 1787:

Efectivamente, una Constitución es resultado del ejercicio de un poder constituyente, nunca al revés, por más que históricamente han existido otros constructos jurídico-políticos que se han presentado como similares siendo originados por otro poder, normalmente absoluto, en cesión parcial del mismo. De los cuales el inicial fue la Carta Magna otorgada por el rey Juan Sin Tierra en 1215, en la que reconocía una serie de derechos inalienables, primero en beneficio de los nobles ingleses y posteriormente ampliados a todos los ciudadanos libres. Entre otros, el rey se comprometía a no subir los impuestos sin contar con la aprobación de los nobles.

Es una muestra de un reequilibrio de fuerzas en perjuicio de un poder absoluto menguante y en beneficio de otros estamentos de la sociedad, pero que de ninguna manera supone un cambio de soberanía, que sigue recayendo en el monarca absoluto. Simplemente, éste tiene a partir de ese momento ciertas limitaciones, no es tan absoluto.
En España históricamente hemos alternado ambos modelos, dándose la situación más paradójica entre 1812 y 1814. Entre esos años operaron simultáneamente en diferentes zonas del país el Estatuto de Bayona, Carta otorgada en 1808 por Napoleón Bonaparte con pretensiones liberalizadoras basada en el modelo constitucionalista napoleónico adaptado a las circunstancias españolas, y La Pepa, la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, que establece que la soberanía reside esencialmente en la Nación (…) reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La Pepa fue en su momento una de las constituciones más liberales del mundo, si no la que más.
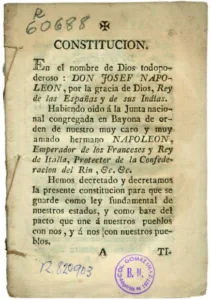
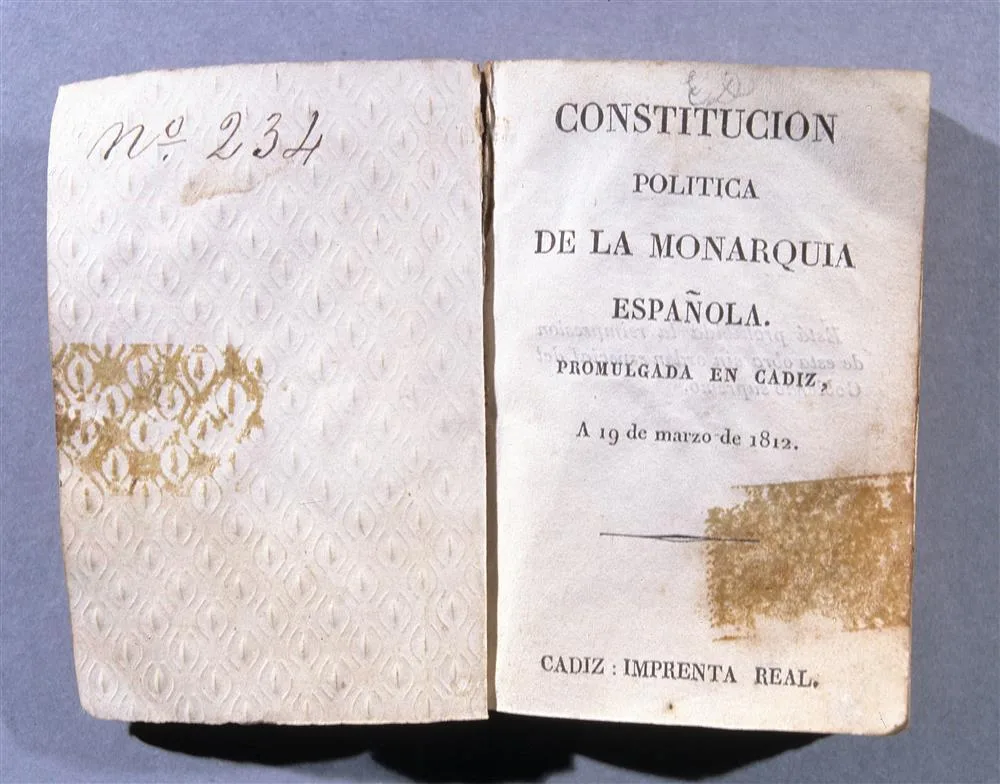
Pero no duró mucho. No es posible ignorar que en la más triste de las historias de la Historia, la de España en palabras de Gil de Biedma, los periodos de soberanía nacional y de libertades han sido francamente cortos y escasos. Y han terminado mal, con una sola excepción, de momento, el actual. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente: ¿Reúne el texto aprobado por los españoles el 6 de diciembre de 1978 todos los requisitos para ser considerado una Constitución? ¿Contiene acaso elementos propios de una Carta otorgada? ¿Qué aspectos jurídicos formales y materiales definen una Constitución? Vamos a intentar responderlas brevemente en la medida de lo posible.
Quienes sin pertenecer a las élites económicas y políticas vivimos la época mencionada en las primeras líneas del presente texto, incluso algunos años antes, en buena medida nos movíamos en una contradicción: por una parte, era innegable que tras la muerte de Franco estábamos siendo vigilados e incluso quizá pastoreados para conducirnos en una determinada dirección. Los poderes del franquismo todavía estaban ahí, el Ejército el primero. La Policía y la Guardia Civil. Pero también la Iglesia, la judicatura y buena parte del funcionariado, el aparato del Estado, estaba impregnado de franquismo. Pero esto era una cara de la moneda. La otra igualmente innegable era que buena parte de estos mismos militares, policías, jueces y funcionarios estaban absolutamente hartos del franquismo y tenían ganas de disfrutar de una vida de libertades como la de nuestros vecinos europeos, libertades que se podían respirar cada vez que salías al extranjero.


Muy joven era yo, no tendría más allá de dieciséis años, así que debía ser hacia 1970, cuando mi padre me dio la que después de muchas décadas sigo considerando en cierto sentido la más descriptiva y sencilla definición de sociedad libre y democrática: “Es una en la que puedes ir al kiosco de prensa de la esquina, comprar ‘Arriba’, ‘Mundo Obrero’ y una revista pornográfica, y volver a casa ojeándolos tranquilamente por la calle.” Por supuesto, en esa época lo único que se podía comprar en el kiosco de los tres citados era el periódico nacionalsindicalista ‘Arriba’, fundado por el falangista José Antonio Primo de Rivera.
Y si alguien en la calle te hubiera visto ojeando el clandestino ‘Mundo Obrero’, órgano del Comité Central del Partido Comunista de España, o una revista pornográfica alemana o francesa, prohibidas en España, lo más probable hubiera sido acabar en la comisaría más próxima (y había muchas entonces, bastantes más que ahora), de donde se salía en el mejor de los casos con una mano de hostias y, en breve, una multa gubernativa. Estaba fuera de toda duda que España entonces era una dictadura, y precisamente esto era con lo que la mayoría de los españoles quería acabar. Algunos, los menos, de forma activa. Los más, de forma pasiva. Quienes nos movíamos activamente en la órbita de esa definición paterna éramos ciertamente bienintencionados, pero también bastante ingenuos. La democracia y las libertades son algo más complejo.


Para realizar la analítica de la realidad social hay que acudir a sus fundamentales, que son siempre los mismos: las relaciones económicas. Porque la clave de todo, lo determinante en última instancia, es la economía. Así ha sido siempre desde que existen la propiedad privada y el Estado. Aunque a finales del s. XX apareció un elemento nuevo que también determina en última instancia, la tecnología digital; pero esa es otra historia.
¿Estaban los poderes económicos españoles al principio de los setenta igualmente hartos del franquismo con el que durante décadas habían medrado? ¿Querían los propietarios de los bancos, de las compañías energéticas, de las constructoras, de los seguros y de tantas otras cambiar de rumbo? En un sentido, sí. El aparato jurídico e ideológico del franquismo se les quedaba estrecho y les dificultaba hacer negocios con el extranjero. Los aranceles hacían daño y dificultaban las exportaciones y las importaciones. Y los propietarios de numerosos fondos internacionales veían con malos ojos invertir dinero en un país que encarcelaba a los disidentes políticos. Mal negocio para todos, entonces.


Había que cambiar de rumbo y, lo antes posible y sobre todo, ingresar en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN. Pero, naturalmente, sin cambiar los fundamentales: variamos el rumbo, pero seguimos pilotando el barco nosotros. Si no las mismas, muy parecidas relaciones económicas. O, como astutamente lo expresara Tancredi Falconeri: Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Así de claro, en El gatopardo. Además, en la OTAN aceptaban dictaduras, véase los casos de Turquía, Portugal y Grecia. Pero en la CEE, no: era preciso constituirse formalmente en democracia. Así que manos a la obra.
Por eso en 1976 el PSOE, un partido ilegal, pudo celebrar tranquilamente en Madrid su XXVII Congreso, al que acudieron invitados Olof Palme, del Partido Socialdemócrata Sueco, y Willy Brandt, del Partido Socialdemócrata de Alemania. La zona de grises entre dictadura y libertades se comenzaba a gestar bajo la presidencia del gobierno de Adolfo Suárez, recientemente nombrado por el rey Juan Carlos. Y se seguiría ampliando con la legalización del PSOE en febrero de 1977 y, ¡oh, sorpresa!, con la legalización inesperada del Partido Comunista de España el 9 de abril, en plena Semana Santa. ¡Ya estamos todos, ya podemos votar! Y se votó, primeras elecciones libres tras 41 años de dictadura militar, el miércoles 15 de junio de 1977.
Esas elecciones a Cortes de 1977 no fueron convocadas como elecciones a Cortes constituyentes, sino que se atenían a lo dispuesto en la Ley para la Reforma Política, última Ley Fundamental del franquismo, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, referéndum sin control democrático cuyo resultado no se puede dar por legítimo. La LRP establecía algunos de los principios del nuevo ordenamiento: democracia, imperio de la ley, soberanía popular, derechos individuales, monarquía y bicameralismo. El poder para elaborar leyes se atribuía al Gobierno designado por el rey y a unas Cortes resultado de elecciones libres.
Lo cierto es que las élites políticas y económicas sabían bien hacia donde se dirigían (“De la Ley a la Ley a través de la Ley”, Torcuato Fernández Miranda), pero la inmensa mayoría de los españoles sólo teníamos vagas sospechas y muchas esperanzas. En definitiva, el pueblo español difícilmente podía concurrir a elecciones constituyentes en junio de 1977, no había condiciones formales ni materiales para ello. Con votar en libertad cualquier opción política, y eso ocurrió ciertamente, nos dábamos por satisfechos.

Así que tras la aprobación del texto constitucional el 6 de diciembre de 1978, la pregunta clave que hay que hacer para valorar hasta qué punto estamos en presencia de un texto constituyente, ante una Carta otorgada, o si acaso se trata de una quimera mezcla de ambas, es la siguiente: al elaborar el texto constitucional, ¿pudieron los padres constituyentes plantearse con total libertad que el pueblo español decidiera libremente la forma de estado entre monarquía y república?

La respuesta no tiene duda: no pudieron, la monarquía les vino impuesta porque formaba parte de la transformación del franquismo. De hecho, el rey Juan Carlos, Capitán General de las Fuerzas Armadas, era el garante de esa transformación. En lo positivo, camino de un régimen de libertades; y en lo negativo, en beneficio de las mismas élites del franquismo. A primera vista, parece un caso claro de win-win: ganamos todos, pero ciertamente unos más que otros.
No sólo la monarquía les vino, nos vino, impuesta. También las condiciones en las que se ejercería: manteniéndose el monarca por encima de la ley. Constitución Española, Título II, artículo 56. 3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. En el Reino de España, el monarca no es el primer ciudadano, sino que constituye una clase de un solo miembro ajeno a cualquier legalidad. El resto de españoles sí somos ciudadanos sometidos al imperio de la ley. Sin embargo, el mismo artículo continúa: Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo. Y el artículo 64. 1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
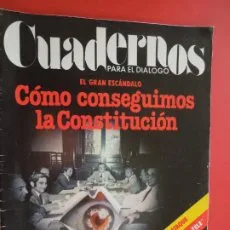
Si esto no es muestra de Carta otorgada se le parece mucho, pero habrá que convenir que las limitaciones que asume o se imponen al monarca en actos de gobierno son totales: vamos, que el rey reina, pero no gobierna. Como ocurre en tantas otras monarquías parlamentarias europeas. Así que de momento, parece que nos encontramos ante una mezcla de Carta otorgada y de Constitución; es decir, ante una quimera constitucional. Pero las cosas no son tan sencillas. Veamos cómo resuelve la Constitución Española otros aspectos esenciales de las relaciones entre los ciudadanos y los poderes y de unos con respecto a otros para intentar salir de dudas.
Alvaro Sánchez
![]()

Deja una respuesta